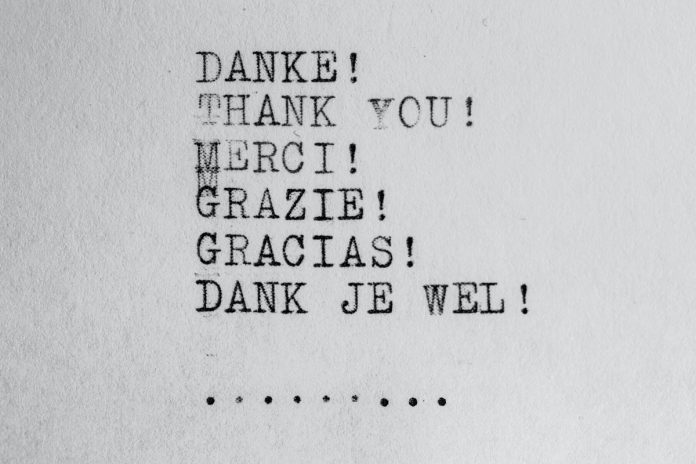Hubo un tiempo en que detestaba estar en deuda. Más joven, también más soberbio, tenía por intolerable lastre recibir más que dar, que alguien hiciese más por mí que viceversa. Si un amigo me regalaba un libro, yo le regalaba dos; si un desconocido me hacía un favor, yo le hacía media docena. Ignorante de que la vida es don, creía ser agradecido, aunque sólo era arrogante; cada uno de mis endeudamientos me lo sacudía de encima como un bicho que me hubiera caído en la pechera. Iba por el mundo como un chulo de playa, marcando paquete moral, porque yo no necesitaba a nadie y no estaba dispuesto a deberle a nadie.
Todas estas ilusiones me las hacía yo con la brisa a favor de la cultura imperante. Los vínculos, las raíces y las responsabilidades eran la Santísima Trinidad de lo que convenía evitarse, para poder volar como los pájaros (eso se nos decía constantemente). Desde entonces, la brisa se ha transformado en tornado, y en cada esquina ululan los cantos a la fluidez, las celebraciones de la desunión —«independencia» lo llaman—, infinitas variantes de Sexo en Nueva York adaptadas a todas las relaciones. Y aquí estamos, en el mundo más interconectado y abierto de siempre, ahítos de soledad, berreando por legalizar la marihuana y atiborrados de pastillas; con chiribitas en los ojos, el alma vacía y el corazón inerme.
Debemos tanto, que sólo hay un destino para esa independencia de pega: el ridículo. Conque tus padres fueran del montón, conque no fueran criminales —no digamos si fueron de los buenos—, ya eres un insolvente sin remedio. Nadie puede devolver esa deuda. Y no es sólo que nos dieran la vida; nos dieron sus máximos desvelos, comprando generosamente papeletas para la peor lotería del mundo: aquélla en la que puede tocarte ver el sufrimiento y hasta la muerte de la carne de tu carne. Conque tengas un amigo, sabrás qué es recibir más que dar; conque un servidor te sirva, sabrás que te espera servir o una ingratitud vergonzosa. ¿Un matrimonio? Casarse es asumir una quiebra total, del tamaño de las de la Argentina. Pero, es más: nadie logra nada en su vida sin la contribución de los otros. Si hay una expresión yanqui que sea chabacana y falaz, es ésta: a self-made man/woman, «un hombre o mujer hecho a sí mismo». Ja.
Salir a la calle, a poco que abras los ojos, es un acto de reconocimiento de deuda. Los parques, los patios de vecinos, las catedrales: todo eso lo ha hecho gente que estuvo antes de que nosotros estuviésemos. Compusieron las sinfonías, inventaron el turrón, crearon las películas con las que aprendieron a besar nuestros padres: dieron forma a innumerables placeres y bellezas. También crearon nuestros derechos y libertades; se nos olvida a menudo cuánta gente tuvo que morir para que fuesen posibles. El mundo del que gozamos no cayó del cielo; prójimos nuestros lo hicieron. Hoy son muchos, demasiados, quienes creen que todas esas cosas han existido siempre, y por eso no las aprecian, al tiempo que, cuando las pierden, las exigen sin haber estado dispuestos a defenderlas.
La libertad positiva implica la capacidad de endeudarse, es decir, de responsabilizarse. Sólo es libre quien es responsable (quien da respuesta). De ahí proviene la luminosa expresión «hacer lo debido», la divisa de la gente honorable. Hacer lo debido es en definitiva tomar conciencia de una obligación que en todo caso preexiste; la bondad de otra gente la ha creado. Son la nueva peste, las obligaciones y las responsabilidades, a juzgar por cómo se rehúyen. Bastan unas cuantas estadísticas para saber que hoy cada vez son más quienes no quieren niños, sino gatos, más quienes no quieren novios, sino follamigos. Es por no querer endeudarse. Alguien le ha contado a esta gente, mientras le metía la mano en la urna y la cartera, que así sería libre. La posmodernidad (y su codicioso compadre: el totalitarismo de mercado) quiere gente sin deudas, es decir, gente esclava. Y así van por la vida quienes caen en la trampa, ensoberbecidos, ufanos, desnortados y solos, aferrados a la fórmula que destapó mi amiga Esperanza: Whiskas, Satisfyer y Lexatin.
Estar en deuda hasta las cejas te abre a la gratitud, que es la mejor conducta del mundo. «El agradecimiento —decía Henri Frédéric Amiel— es el comienzo de la gratitud. La gratitud es la culminación del agradecimiento. El agradecimiento puede consistir sólo en palabras. La gratitud se demuestra con actos». De modo que dar las gracias es sólo el principio; después hay que estar a la altura, pero no para devolver la deuda (intento erróneo e imposible), sino para honrarla. Frente a la gratitud, la felicidad es una cosa vulgar, una cumbre fake, cosa de espíritus quebrados. «Sostengo que el agradecimiento es la forma más elevada de pensamiento, y que la gratitud es la felicidad duplicada por el asombro»: palabra de Chesterton.
Jugar a saldar deudas es una afición de gente triste. Mi sabio padre todavía dice que si le pilla la parca con todo pagado se va a coger un rebote de los buenos; yo sé que no se refiere (sólo) al dinero. No hemos venido a este mundo a saldar deudas, sino a crearlas. Hemos venido a que haya que llorarnos mucho cuando no estemos; a dar nuestro relevo con la vista al frente y la barbilla en alto. Para eso hay que sentir la gravedad de la deuda, su peso aplastante, sin resquebrajarse. Como dijo La Rochefoucauld en una de sus más brillantes Máximas, apresurarse en exceso por pagar una deuda de gratitud es una especie de ingratitud; y me permito añadir: y una grosería.
Nuestra insolvencia se extiende hasta nuestros muertos. El 19 de noviembre de 1863 y en medio de una guerra civil, Abraham Lincoln se plantó en Gettysburg, escenario de la más cruenta de las batallas estadounidenses. Fue allí «para consagrar una porción de esta tierra como último descanso para quienes dieron aquí su vida», pero enseguida tuvo que admitir que «no podemos dedicar, no podemos bendecir, no podemos santificar este suelo», porque «los valientes hombres, vivos y muertos, que lucharon aquí, ya lo han consagrado». Qué necesarias para nosotros, los españoles, son las lecciones de un pueblo que en un determinado momento de su historia se dividió en dos y se masacró mutuamente, pese a lo cual hoy tiene sus heridas restañadas. Porque hay efectivamente un nexo fundamental entre la reconciliación y la deuda. «Para el mundo pasará desapercibido lo que hoy aquí se diga, no lo rememorará —concluía entonces Lincoln— y en cambio jamás podrá olvidar lo que ellos hicieron». Respetar a los muertos sin andar expurgando por bando: lo que hacen las personas sabiamente endeudadas.
Si mi amigo José María hace ahora mucho por mí, yo, más viejo y avisado, ya no corro a devolver, sino que me aguanto. Me regala lo mucho que sabe, plasmado en su ejemplo, cuida de mis proyectos como si fueran los suyos, se alegra por mí, lee los apellidos de mis hijos y musita «González-Alorda». Antaño me hubiera apresurado a darle seis por tres, y luego nueve. Pero eso no es reciprocidad, sino mediocridad y orgullo. Hay que estar por debajo de los demás, valer menos que alguien, o mejor, que muchos; multiplicar nuestras admiraciones. Yo valgo menos que José María, pero ese desnivel ya no me causa malestar, sino gozo. Él me recuerda cuánto me queda y así me invita a acrecentarme.
Donde hay gratitud, hay nobleza. «Somos nosotros quienes hemos de mostrar una inquebrantable resolución por conseguir que sus muertes no hayan sido en vano», decía Lincoln en Gettysburg recordando a los caídos. Somos deudores de nuestros deudos; preciosos eslabones de una contigüidad humana. El humanismo es eso, querer los deberes, y no estar a todas horas reclamando histéricamente derechos desde nuestras poltronas. La gente que no debe nada a nadie, ¿para qué existe? Quien debe, agradece, venera, ama; es decir, vive. Estar libre de deudas no es la puerta a la libertad, sino un confinamiento espiritual que ahoga en la insignificancia. Como dijo La Bruyère, sólo un exceso es recomendable en el mundo: el exceso de gratitud. Bienaventurados los insolventes, porque su vida será buena.