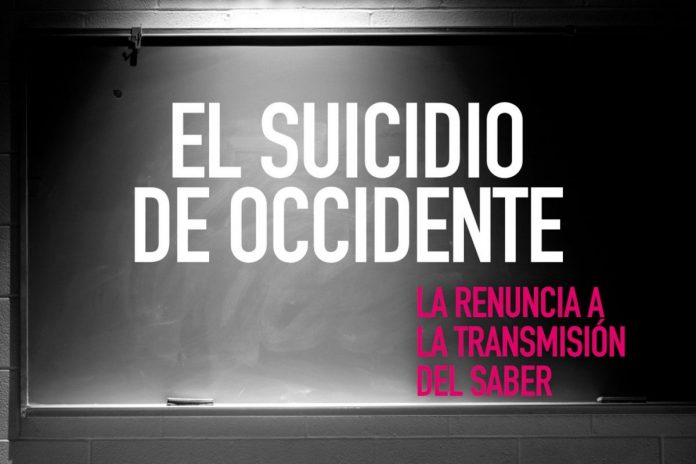La «literatura de advertencias» ha existido desde que el mundo es mundo: desde las enseñanzas para una vida lograda del Eclesiástico hasta el último ensayo de Marian Rojas Estapé. Quizá el género eclosionó en su vertiente apocalíptica con la publicación de La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler. Desde entonces los libros sobre el declive de nuestra civilización se han multiplicado y más aún conforme nos acercamos al presente: ¿puede que porque somos la primera generación que es consciente de su posible extinción? Algunos autores de reconocido prestigio como el historiador Arnold Toynbee con La civilización puesta a prueba o Hilaire Belloc con La crisis de nuestra civilización han escrito prolijos textos sobre por qué el hombre occidental corriente debería preocuparse por la deriva que en los últimos decenios ha tomado su casa común.
Dentro de esta amplia disciplina ha proliferada un subgénero igual de alarmante: el declive de la educación en Occidente. Recientemente, la profesora Alicia Delibes ha publicado en Ediciones Encuentro El suicidio de Occidente. La renuncia a la transmisión del saber: un viaje apasionante por las pedagogías que, a su juicio, han deteriorado nuestro sistema educativo volviéndolo más refractario a todo lo que tenga que ver con la enseñanza de los pilares fundamentales de nuestra civilización y las virtudes que, tradicionalmente, se transmitían en la escuela tales como el conocimiento, la memoria, el esfuerzo, el mérito y la capacidad de superación.
We don’t need no education
Siempre se ha dicho que la mano que mece la cuna dominará el mundo. Los ilustrados fueron, quizá, los primeros que se dieron cuenta de que para transformar la realidad y ajustarla a sus utopías ideológicas debían hacerse con los mandos de la educación. La profesora Delibes señala a Rousseau y su Emilio como el gran pope que estableció las bases para cumplir con este ideal. En 1762 el ginebrino fue quien puso los cimientos de esa pedagogía alérgica al esfuerzo, la autoridad del maestro y la misión de la escuela como transmisora de saberes. ¿Les suena?
Para Rousseau, los niños, tan inocentes y puros, representaban el estado natural del hombre, al que la sociedad ha intoxicado y pervertido con su educación. La instrucción, de esta manera, se convierte en el enemigo público número uno del ilustrado. Al infante hay que dejarle que se haga a sí mismo, sin intervención alguna, promover un ambiente en el que el chaval crezca sin restricciones, sin normas y sin leyes. Los exámenes, ¡reaccionarios! Los deberes, ¡opresores! Toda herramienta que implique un abandono del «estado natural» del menor supone un ataque a su integridad, a su «buen salvajismo». Rousseau aplicó a rajatabla su propia doctrina: abandonó a sus hijos a su suerte. Resulta paradójico que el gran referente educativo destaque por haber rechazado a sus propios vástagos.
La Nueva Pedagogía o Escuela Nueva sería la principal corriente educativa con base en los postulados rousseaunianos: nada de coaccionar la libertad del niño, admiración por la naturaleza, fuera órdenes y mandatos, acompañamiento y no instrucción de los pequeños… Todos los ingredientes necesarios para construir al «hombre nuevo».
Hubo quienes, entendiendo la postura de Rousseau, rizaron el rizo: no había que crear un hombre nuevo sino un «hombre colectivo», un hombre masa al servicio de los intereses del Estado. Fue Antonio Gramsci, el gran referente de la izquierda de la segunda mitad del siglo XX y actual, quien entendió mejor que nadie que la revolución había que hacerla en las aulas antes que en las calles. Para imponer la hegemonía socialista había que conquistar las mentes de los pequeños desde los primeros estadios de su desarrollo.
Profetas de calamidades
¿Todo Occidente ha sucumbido a estos planteamientos? No, hay una aldea de irreductibles pensadores que se dieron cuenta antes que nadie de los peligros de estas pedagogías para la supervivencia de nuestra civilización. Delibes cita a Hannah Arendt y La crisis en la educación, publicado en 1958, donde la filósofa alemana comenzó a atisbar que algo no iba bien. La progressive education, cuyo mayor impulsor fue el norteamericano John Dewey, había dominado la escuela yanqui desde los años 20. En los 50, especialmente influenciado por el impacto que generó el éxito soviético del Sputnik en la opinión pública estadounidense, la administración Eisenhower juzgó necesario renegar de la política educativa que había dominado el panorama norteamericano de las últimas tres décadas y volver a la autoridad del maestro, la exigencia académica y los buenos resultados.
No obstante, el virus pedagógico de la progressive education ya se había extendido a Europa. El acontecimiento clave fue Mayo del 68. El gran testigo del estallido de violencia, caos y desorden que imperó durante semanas en París fue Raymond Aron, un tipo bastante desconocido en España, pero que entrevió como nadie las consecuencias de este evento. A base de escribir artículos en Le Figaro con numerosas citas a las memorias de Tocqueville —otro gran profeta— para comparar los hechos del 68 con los del 48 (del siglo anterior), Aron se dedicó a desentrañar las motivaciones de los alborotadores de Nanterre. Apenas unas semanas después de que se apagase el incendio de París, Aron se explicó más extendidamente en La révolution introuvable —no se ha traducido aún en España— y se convirtió en uno de los pocos profesores universitarios que se opusieron al desbarajuste de Mayo del 68. Este «psicodrama de mayo», como lo bautizó, no sería otra cosa que el resultado de una pedagogía nefasta para los jóvenes franceses. Y que, al contrario de lo que pensaban sus colegas docentes, ese nuevo mundo que esperaban ver nacer no iba a traer sino destrucción de la tradición de Occidente y no tanto creación de novedades destinadas a embellecer y acercar a la verdad a las nuevas generaciones. Es comprensible que Roger Scruton llegase a afirmar que su «conversión» al conservadurismo tuvo lugar en París en 1968.
Delibes, de una manera muy prolija y con precisión de cirujano, hace también oportuna referencia a los personajes secundarios que también influyeron de manera más o menos directa en la configuración de la pedagogía progresista: sospechosos habituales como Sartre, Ricoeur, Foucault, Bourdieu, Laclau, Mouffe…
¿Qué hacer?
Con la educación, sugiere Delibes, pasa lo mismo que con la democracia: en el momento en que se acompaña al concepto de adjetivos grandilocuentes, deberíamos empezar a sospechar. Lo que los pedagogos deberían reivindicar es, sencillamente, una buena educación y dejarse de apellidos cuya intencionalidad es, cuando menos, dudosa.
Los profesores han dejado de ser maestros y referentes sabios para el alumno para convertirse en una suerte de animadores y monitores de campamento en el aula o, aún peor, en agentes del cambio social con vocación de formar a pequeños activistas y no personas instruidas.
Hay algo de endofobia, de odio a sí mismo y a la herencia recibida, en la concepción de la educación que han mantenido todos estos pensadores. También deja traslucir cierto adanismo: al contrario que el famoso adagio de Bernardo de Chartres, se creen gigantes a hombros de enanos.
Con estas pedagogías pasa como con el socialismo o el comunismo: se les juzga por sus intenciones y no por sus resultados. Y los resultados son palmarios: los informes internacionales como PISA o PIRLS, salvo honrosas excepciones en algunas regiones españolas, sitúan a nuestro país a la cola. Nuestro país es testigo de una crisis educativa por decantación desde la Ley de 1970. En cambio, naciones donde se valora la dedicación, la transmisión de saberes, las buenas calificaciones y el aprendizaje de materias están triunfando.
De estas pedagogías descendientes del pensamiento rousseauniano deberíamos aprender varias cosas. Primero, su perseverancia: estas ideas fuerza tardaron en permear décadas, pero al final se han impuesto y desde hace más de 50 años en todo Occidente funcionan como la férrea doctrina mainstream. Segundo, su pleno convencimiento: si hay algo admirable de la Escuela Nueva pedagógica es su empeño en creer con firmeza sus postulados. Sus adversarios deberían tomar nota.
Delibes ve un futuro oscuro ante la falta de reacción a estas corrientes. Quizá el libro precisa, después de haber analizado la trayectoria histórica de la pedagogía progresista, una reunión de las ideas a contracorriente de estos planteamientos para evitar ese suicidio contra el que nos advierte. A nivel internacional están los clásicos La derrota del pensamiento, de Alain Finkielkraut —citado por Delibes—, Huid del escepticismo, de Christopher Derrick, El cierre de la mente moderna, de Allan Bloom, La escuela que necesitamos, de E.D. Hirsch. Jr. y el más reciente Los desheredados, de François Bellamy. Estos dos últimos citados también por la autora. También es interesante la tendencia alcista de la llamada «educación clásica» en los Estados Unidos.
Y en España también hay voces que claman en el desierto. Cada vez es más frecuente leer en la prensa los casos de padres angustiados porque sus hijos no hacen grandes progresos en la escuela y están hartos de experimentos educativos, metodologías de dudosos resultados y estándares cada vez más bajos. Quieren abandonar la mediocridad y volver a la senda de la excelencia. En este sentido, aún hay expertos —«profesaurios», los llaman despectivamente sus detractores— que continúan esa tradición de profetas de calamidades y advierten de los riesgos si no hay un cambio de rumbo. Y no sólo alertan sobre la tendencia sino que proponen alternativas. Ahí está Gregorio Luri y su La escuela no es un parque de atracciones sobre la importancia del conocimiento poderoso; el discurso de Catherine L’Ecuyer y su Educar en el asombro sobre la relevancia de transmitir a los pequeños el maravillarse con las cosas que triunfa allá donde va; Tania Alonso y su atinada última Tercera en ABC Elogio de la transmisión; la larga trayectoria de Inger Enkvist en defensa de la educación de toda la vida y José María Torralba y su atractiva apuesta por los grandes libros en Una educación liberal. Como se atribuye a C. S. Lewis, lo más progresista cuando uno se encuentra ante el abismo es retroceder sobre los propios pasos. ¡Algo se mueve!