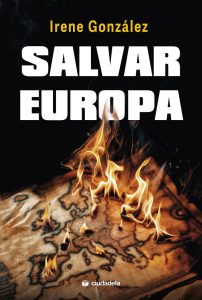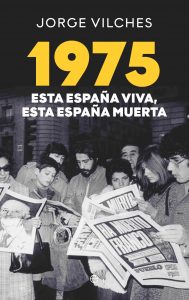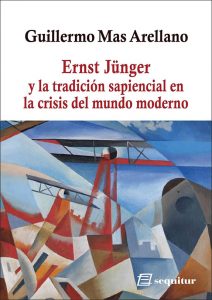Cinco libros recomendados por cinco amigos de LA IBERIA el primer día de cada mes. Un centenar o dos de palabras para proponer uno cualquiera, actual o clásico, de ficción o no ficción. Ya que, como señala Fúster en esta tercera edición, «en estos tiempos de mínima concentración y máxima necesidad de distracción, es casi una locura recomendar un libro», que sean cinco. Ahí quedan los de noviembre. Esos cinco.
José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox | Salvar Europa
Soy capaz de recordar el momento en el que terminé de leer la última palabra del libro de Irene González, Salvar Europa (Ciudadela). Sé dónde estaba sentado, recuerdo la luz taciturna que entraba por la ventana y sé que en toda la casa no se escuchaba ni el ruido más pequeño.
Cuando cerré el libro, pasé un largo rato con la mirada fija en la pared más lejana, concentrado en un punto indeterminado. Aquel rato largo, minutos como horas, fue un tiempo miserable, pero necesario. Como el que necesita un boxeador aficionado tras recibir un derechazo directo al mentón del campeón del mundo. Porque eso es Salvar Europa. Un derechazo. Al mentón y a la lona.
Sé que, en estos tiempos de mínima concentración y máxima necesidad de distracción, es casi una locura recomendar un libro que es como una caminata bajo la lluvia por una playa desierta hasta encontrar a la estatua de la libertad semienterrada en la arena. Pero sólo casi una locura. Porque es cuerdo leer entero el libro de Irene González, cerrarlo, mirar hacia una pared lejana, respirar hondo y levantarte con el firme propósito de no rendirte. A fin de cuentas, el título del libro no es Rendir Europa, sino salvarla.
Por cierto, la última palabra del libro es «naciones». Vale.
Carmen Carbonell, periodista | Pedro Páramo
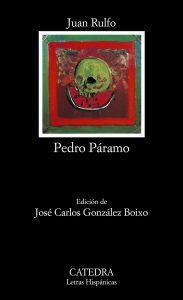
Lo tenía todo para aborrecerlo: lectura obligada al final de un curso complicado, el lenguaje de un español de México al que no estaba acostumbrada, y un toque de irrealidad que no estaba entre mis preferencias. Sin embargo, Pedro Páramo tiene algo que me hace volver a esta historia una y otra vez. Arranca de una manera extraña, a caballo entre lo que podría ser un culebrón romántico y un auténtico drama: «Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera…». A mitad de la obra —es bastante breve, no se asusten— la mente me hizo clic y comencé a entender todo lo que el bueno de Juan Rulfo contaba de manera críptica. Ese clic es una de las sensaciones más gratificantes de un lector, y yo creo que es lo que me fascina de este referente del llamado realismo mágico. Ese instante en el que todo encaja y comprendes lo anterior, lo que te tenía descolocado. Así es la historia de Juan Preciado, en la búsqueda de su padre, en un pueblo misterioso.
Tras Pedro Páramo me hice con El gallo de oro y El llano en llamas, porque quise conocer toda su obra. El propio Rulfo decía que dejó de escribir cuando se murió su tío Celerino, que era quien le contaba esas historias. Y con esos tres títulos se cerró la obra de Juan Rulfo. Lo cierto es que, varios años después, mi marido me regaló un libro que desconocía, de nombre Cartas a Clara, que contenía la correspondencia de Juan Rulfo a su amada Clara Aparicio, y que me sirvió para dos cosas: para culminar la lectura de la obra completa de este autor mexicano y para reafirmarme en mi creencia de que lo más difícil es escribir con las tres b: bien, bonito y breve.
Fernando Nistal, director ejecutivo de CEU-CEFAS | 1975 Esta España viva esta España muerta
La transición a la democracia ha sido uno de los hechos históricos que más páginas han inundado nuestras librerías, bibliotecas y páginas de periódicos. No cabe duda de que 1975 fue un año difícil para el franquismo, pero el problema no estuvo en la población española, donde el grueso de la clase media vivía cómodamente y era más moderada, moderna y sensata que el imaginario izquierdista ha tratado de proyectar posteriormente.
Por este motivo, el profesor Jorge Vilches aborda en 1975 Esta España viva esta España muerta aquel año tan singular para el devenir de España, con el objetivo de desmitificar —de manera muy bien documentada— gran parte de las consignas progres que se siguen repitiendo hoy en día: la oposición no la lideró el PSOE, la represión no fue igual para todos, las familias no vivían en el oscurantismo, el destape no nació con la llegada de la democracia y el catalán se podía oír en TVE con Franco residiendo todavía en El Pardo. España no fue un país cobarde por negarse a participar en ensoñaciones rupturistas o revoluciones de otro tiempo; simplemente, los españoles anhelaban tranquilidad y poder continuar con sus vidas de progreso económico, en orden y libertad.
Iván Vélez, escritor | El mito de la cultura
Como una conmoción que adelantó otras, eso supuso la lectura, en 1996, de El mito de la cultura. Ensayo de una filosofía materialista de la cultura, de Gustavo Bueno. Mi acercamiento a la obra del filósofo español se había producido, en un principio, a propósito de cuestiones relacionadas con la religión. También con aquellas que tenían que ver con lo histórico y lo político. Inmerso en un ambiente no pocas veces culturetas, el de la Escuela de Arquitectura de Madrid, el libro destruyó un mito que, en palabras de su autor, supuso la secularización del Reino de la Gracia. «Cultura», en solitario, se convirtió poco menos que en una palabra tabú, pues el vocablo requería de apellidos. Frente a la cultura subjetiva, la del aprendizaje, la objetiva, a menudo custodiada, como si de un gran sagrario se tratara, en los museos, auténticos nuevos templos. De hecho, en las asignaturas de proyectos, era frecuente que el programa propuesto fuera un espacio expositivo en el que cabían todo tipo de subjetivismos ante los cuales era obligatorio extasiarse. Después, como digo, vendrían otras demoliciones. Entre las más destacadas, la de la idea, cuasi sagrada, de democracia. El mito de la cultura fue, sin embargo, el primer derrumbe.
Carlos Marín-Blázquez, escritor | Ernst Jünger y la tradición sapiencial en la crisis del mundo moderno
Testigo minucioso de su tiempo, escritor dotado de cualidades proféticas, la figura de Ernst Jünger encarna una de las cimas intelectuales del siglo XX. En su perfil biográfico, el talante especulativo se armoniza ejemplarmente con las cualidades del hombre de acción. Su personalidad abarca, pues, una mutiplicidad de facetas: escritor, soldado, entomólogo, botánico… Este libro de Guillermo Mas Arellano, tan breve en extensión como enjundioso en su contenido, indaga en una vertiente creo que poco frecuentada por los estudiosos del escritor alemán. En concreto, sitúa la obra de Jünger dentro de la estirpe de pensadores como Guénon, Evola, Heidegger y Bloy, todos ellos avezados buscadores de vías alternativas al callejón sin salida hacia el que conduce el triunfo de la Modernidad: el nihilismo.
Uno de los atractivos indudables del libro es que puede leerse como un breviario de citas jüngerianas que le permite a Mas Arellano engarzar un discurso que finalmente cristaliza en una lúcida y deslumbrante defensa de la tradición como modo de que el hombre de nuestros días pueda «mantenerse en pie en mundo en ruinas». Desde esa perspectiva, el hecho de que este ensayo haya visto la luz sólo puede ser motivo de celebración y esperanza.