Entre el señor que ha despiezado el libro de David Uclés y el otro que ha optado por enfadarse porque la gente compra libros —que debe de ser la forma más torpe de denunciar el capitalismo—, la semana literaria ha parecido un safari sociocultural. Para completar el cuadro, Juan del Val ha cumplido religiosamente con su sandez semanal y Babelia ha publicado su lista de Los 50 mejores libros españoles del último medio siglo con muchos aciertos y varios títulos que huelen más a cuota que a convicción. Entre unas cosas y otras, el clima está tan tenso que, desde el sainete de Uclés, le hemos cogido tirria a la crítica literaria, a la que sólo le queda, si acaso, el adjetivo. Ahora uno puede opinar únicamente si le gusta un libro. Si no te entusiasma, cállate; si te decepciona, medita; si te parece flojo, reza. Prohibido discrepar.
Yo, mientras tanto, sigo escribiendo sobre libros viejos como quien mantiene la tradición familiar de conversar con los muertos. Qué le vamos a hacer, es mi militancia. Hoy le toca a un breve manual de la traición patria: Réquiem por un campesino español, de Ramón J. Sender.
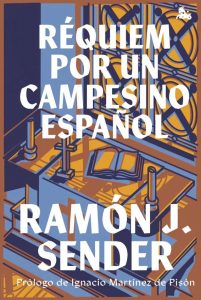 España es un país que borda la guerra doméstica. Antes de la que todos pensamos, ya teníamos a los hijos de Pedro I degollándose por la corona, a Isabel y a Juana tirándose de los moños por un trono y a patriotas del XIX matándose mientras debatían si preferían la grandeur francesa o el calimocho. La Guerra Civil, por supuesto, ha sido narrada hasta la extenuación en libros, películas y tertulias; pocas heridas han generado tanta literatura. Se ha escrito de la contienda ad nauseam, con más versiones que la discografía de Sabina. Y, sin embargo, pocas veces se ha hecho con la precisión y el filo de esta novelita de apenas ochenta páginas.
España es un país que borda la guerra doméstica. Antes de la que todos pensamos, ya teníamos a los hijos de Pedro I degollándose por la corona, a Isabel y a Juana tirándose de los moños por un trono y a patriotas del XIX matándose mientras debatían si preferían la grandeur francesa o el calimocho. La Guerra Civil, por supuesto, ha sido narrada hasta la extenuación en libros, películas y tertulias; pocas heridas han generado tanta literatura. Se ha escrito de la contienda ad nauseam, con más versiones que la discografía de Sabina. Y, sin embargo, pocas veces se ha hecho con la precisión y el filo de esta novelita de apenas ochenta páginas.
Lo mejor de Réquiem es lo que se calla. Sender no te toma de la mano ni te coloca subtítulos explicativos; no te trata como a un idiota que necesita que le digan que la miseria es injusta o que la traición duele. Entra en un pueblo aragonés con la elegancia de quien conoce el barro y lo cuenta sin barniz. En el centro, Mosén Millán, un personaje tan gris como su sotana que no es villano de opereta ni héroe arrepentido. Cuenta la historia casi como una confesión, con un remordimiento que nunca sabes si es verdadero o un modo de proteger su conciencia. Su tibieza y su cálculo lo hacen inquietante porque no dispara, pero tampoco evita que otros lo hagan; está a medio camino entre la culpa y la excusa, entre el deber y el instinto de autopreservación. Frente a él, Paco el del Molino, un campesino que se atreve a creer que la justicia es posible. No suelta discursos épicos ni lidera revoluciones; basta su existencia para que tiemble el equilibrio de un sistema podrido. En medio, el pueblo, que calla, mira y participa.
La estructura es un hallazgo. Una misa de réquiem en presente que se alterna con los recuerdos del cura, y entre medias, fragmentos de un romance popular que va cantando la tragedia antes de que se cumpla. Como si la historia supiera su final desde el principio y a nadie le importara impedirlo. En pocas páginas, el autor levanta un fresco de represión, cobardía y culpa que sigue oliendo a pan quemado. No hay épica, hay humanidad torcida.
Y entonces aparece el verdadero antagonista: la edición. Concretamente, la de Austral, que ha decidido convertir esta joya en una gincana de notas al pie. Tengo una cruzada personal contra las notas intrusivas, pero aquí la cosa roza el sabotaje. Palabras perfectamente conocidas o googleables («albéitar», «bargueño», «zaguán») vienen acompañadas de aclaraciones que nadie pidió. Peor aún, los pies de página se permiten el lujo de advertir: «Atento, esto será importante para el final». Una novela que brilla por su sobriedad no necesita un editor con complejo de guía turístico.
Lo extraordinario de Réquiem es su economía; se lee en una tarde, pero deja eco de duelo. No hay una frase de más. Sender escribió en plena posguerra, y se nota la urgencia de quien quiere dejar testimonio sin adornos. La guerra está ahí, pero no en trincheras ni mapas, está en la mirada de un pueblo que traiciona a un muchacho que sólo quería justicia. El silencio colectivo como escopeta, dedo, gatillo y bala.
Lean este libro. Es corto, certero y no necesita que nadie lo presente con fanfarria. Que los clásicos, cuando valen, se defienden solos.



