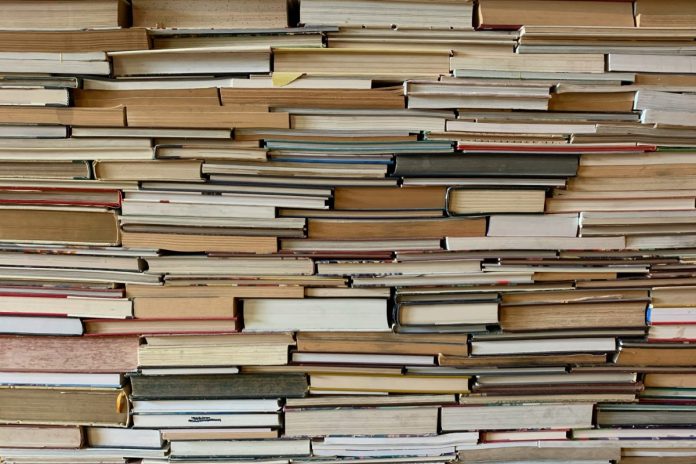Hay una pulsión contemporánea, muy localizada, muy nuestra, por convertir la vida en inventario. Contamos libros, pasos, películas, kilómetros, horas de sueño, minutos escuchados, kilos levantados y días sin fumar como si alguien fuera a pedirnos las cuentas a final de año. Hacemos listas, nos ponemos retos, anotamos, medimos, sumamos y, cuando podemos, lo enseñamos. No lo hacen los más jóvenes, ni tampoco los mayores. Lo hacemos fundamentalmente los de en medio, los de veintitantos largos y treinta y tantos tempranos, esa franja difusa que ya no es joven por vocación, sino por necesidad.
Somos la generación que ha quedado encajada entre relatos ajenos. Demasiado mayores para la épica del «todo está por venir» y demasiado jóvenes para la tranquilidad del «todo está resuelto». Los búmers nos explican, desde su piso pagado, que la vida siempre fue dura; los jubilados ya han salido del tablero, aunque siguen teniendo partida; a los de 18, al menos, el Estado les da una paga simbólica para videojuegos. A nosotros, nada. Ni propiedad ni estabilidad ni horizonte claro. Así que hacemos lo que podemos: medir, calcular, contar, enseñar.
En ese contexto se ha normalizado algo curioso: el balance de vida en formato resumen anual. Spotify fue el primero en afinarlo bien. No nos dice sólo qué escuchamos, nos dice quiénes somos. Cuántos minutos, cuántas veces, qué artista nos define, a qué edad emocional pertenecemos. El formato parece una tontería, pero funciona como certificado de existencia. Estuviste aquí, hiciste algo, dejaste rastro. La confirmación —más que el problema— es que ya hay balances de todo. Hasta el Candy Crush tiene memoria histórica. Vivimos dentro de un Excel.
Los libros, por supuesto, no se han salvado. Goodreads nos cuenta cuántos hemos leído, cuántas páginas, cuántos nos faltan para cumplir el reto anual. Twitter se llena cada diciembre de capturas con cifras redondas: 50 libros, 75 libros, 100 libros. Como si leer fuera una carrera de fondo. Hace poco leí que alguien que cuenta libros es «un mal lector». El argumento, revestido de superioridad moral, venía a decir que la literatura no admite métricas, que leer no es producir, que convertirlo en reto pervierte el sentido profundo de la lectura. Todo muy elevado, todo muy limpio. También bastante desconectado de la realidad.
Para ser lector sólo hay que saber leer. El problema no es contar, sino sustituir el contenido por la cifra. Leer deprisa para tachar, no para entender; acumular títulos como quien acumula pasos sin saber a dónde va. Pero eso no invalida el gesto en sí. Para muchos, el reto no es una competición externa, sino un marco. Una manera de obligarse a reservar tiempo, de sostener un hábito en un presente precario y frente a un futuro que es ciencia ficción.
Hay algo que se suele pasar por alto cuando se ridiculizan estas prácticas: nacen de una carencia, no de la soberbia. Contamos libros porque no tenemos mucho más que contar. No tenemos casa ni hijos ni estabilidad. Así que nos aferramos a lo que sí podemos completar. He leído 40 libros, he ido 120 días al gimnasio, he visto 60 películas, he caminado tantos kilómetros. Algo es algo. A win is a win. Pequeñas victorias asequibles, realistas, logros que uno puede conseguir sin pedir un crédito.
Desde fuera, puede parecer triste; y quizá lo sea un poco. Todo esto está pensado para compartirse, para exponerse, para convertirse en contenido. Pero también es una forma básica de relación. Publicar «he leído este libro» no es tan distinto de decir «esto me interesa», «esto me define ahora», «mira por dónde estoy pasando». Ver qué lee el de al lado, animarte a coger un libro porque lo ha leído alguien que te interesa, comentar una novela o insultar al último Premio Planeta. Nada nuevo bajo el sol, aunque ahora el sol sea un timeline.
Las listas, en el fondo, son una tecnología emocional muy antigua. Los reyes godos, los siete pecados, las lecturas pendientes. Ordenar el mundo para que no se nos caiga encima. La diferencia es que ahora las listas se publican, se cuantifican y se comparan. Y ahí aparece la tentación de confundir el medio con el fin. Leer para mostrar que lees, vivir para demostrar que vives. Demostrar que vives para vivir. Pero conviene no confundir la patología con el síntoma. El problema no es que alguien celebre haber leído 50 libros, sino que no tenga casi nada más que celebrar.
Hay una idea de W. G. Sebald, hablando de los bombardeos sobre Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial, que vuelve una y otra vez: «La capacidad del ser humano para olvidar lo que no quiere saber, para no ver lo que tiene delante». Cuenta cómo, tras caer las bombas en Halberstadt y quedar la ciudad en ruinas, una mujer que trabajaba en un cine se puso inmediatamente a retirar escombros para poder abrir a las dos de la tarde. Todo está destruido, pero la sesión continúa. Algo parecido ocurre aquí. Todo es un poco una mierda, pero yo sigo con mi vida. Me leo mi libro, celebro que ya son 51, lo cuento en Twitter y, con suerte, lo comento con alguien. No me va a dar una hipoteca, pero es lo que hay.
Quizá por eso estos balances emocionales funcionan tan bien. Porque no narran grandes conquistas, sino constancias mínimas. No dicen «he llegado», dicen «he seguido». Son la épica doméstica de una generación educada en la promesa de un futuro que nunca termina de arrancar.
No hay nada intrínsecamente malo en contar libros, siempre que no olvidemos abrirlos. No hay nada frívolo en compartir lecturas, siempre que no se conviertan en decorado. Y no hay nada ridículo en celebrar pequeñas victorias cuando las grandes se aplazan sine die. Quizá dentro de veinte años no tengamos balances anuales ni retos públicos ni listas compartidas, quizá tengamos otras cosas. Ojalá tengamos otras cosas. Mientras tanto, dejemos que la gente cuente lo que pueda contar. A veces no es exhibicionismo, es la forma más discreta que encontramos de seguir adelante.