En la sociedad del cansancio, resulta extraño no sentirse así; más aún: resulta sospechoso. Vivimos con la sensación de que deberíamos estar en constante movimiento; no estamos agotados por hacer cosas, sino porque hacer cosas se ha convertido en el criterio con el que evaluamos si una vida es buena.
Para mí esa dificultad de orientarse cuando no hay guion se ha traducido frecuentemente en el refugio hacia formas de pseudoorden: la productividad, la planificación, la sensación de estar «haciendo lo correcto». A veces no trabajo sólo para producir resultados, sino para calmar una pregunta más incómoda: ¿estoy viviendo bien?
Lo positivo de estas actividades es que responden rápido: hay métricas, sientes progreso, notas señales claras de que «todo va como debe». Frente a la incertidumbre, el aburrimiento o el tiempo desestructurado, ofrece anestesia. Y esa anestesia no es trivial: reduce la ansiedad que aparece cuando nadie dice qué cuenta y qué no.
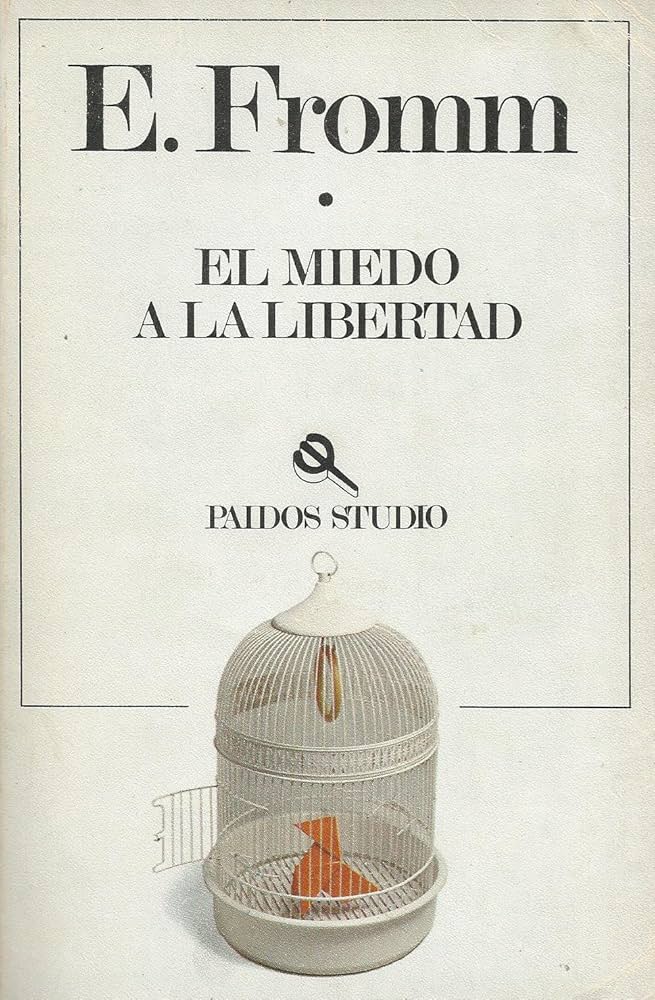 Pero si nadie nos obliga, si no hay un jefe a la vista ni una norma explícita, ¿de dónde nace entonces esta compulsión? ¿Por qué el no-hacer, la quietud o el tiempo sin objetivo se experimentan no como descanso, sino como amenaza?
Pero si nadie nos obliga, si no hay un jefe a la vista ni una norma explícita, ¿de dónde nace entonces esta compulsión? ¿Por qué el no-hacer, la quietud o el tiempo sin objetivo se experimentan no como descanso, sino como amenaza?
Para entender cómo hemos llegado a este punto, conviene mirar de dónde venimos y cómo se estructuraba la vida antes de la modernidad. Como señala Fromm en El miedo a la libertad, en la Edad Media la situación era muy distinta. Por un lado, la libertad para —la capacidad de elegir qué ser, qué hacer y cómo vivir— estaba limitada en gran medida por tu cuna: el margen de elección individual era reducido. Al mismo tiempo, la libertad de —liberarse de roles, tradiciones y autoridades heredadas— era prácticamente inexistente.
Pero, por otro lado, esa misma limitación otorgaba algo que hoy escasea: un sentimiento de pertenencia. A las personas se les asignaba un lugar en la vida —artesano, herrero, campesino, noble— y con ello una función clara dentro de una sociedad. El individuo se sentía parte de un todo y, en ese sentido, menos solo. Asumiendo que una de las mayores aflicciones del ser humano es no pertenecer, la falta de libertad se veía compensada por una identidad dada y el establecimiento de un vínculo primario. En la transición a la modernidad, esos vínculos primarios se rompen para dar paso a un proceso de individuación, gracias al cual las personas se hicieron más libres que nunca. Los beneficios son abundantes; sin embargo, los cambios no trajeron consigo las herramientas para sostener la nueva libertad.
Parafraseando a Fromm, el hombre moderno no gana libertad en el sentido positivo de la realización de su persona; aun cuando tiene una nueva independencia de actuar y de pensar, esa liberación también le ha traído aislamiento e insignificancia personal, tornándolo ansioso e impotente. Antes que decantarse por la horripilante opción de elegir y comprometerse (asumir la responsabilidad de su libertad) el individuo tiende a evadirla. De nuevo, Fromm lo formula con precisión: «A menos que no logre restablecer una vinculación con el mundo y la sociedad —a través del amor, la actividad y el trabajo espontáneo— que se funde sobre la reciprocidad y la plena expansión de su propio yo, el hombre contemporáneo está llamado a refugiarse en alguna forma de evasión de la libertad».
Este cambio de paradigma nace a partir del protestantismo, doctrina la cual asienta las bases de la nueva sociedad capitalista. «El protestantismo —continúa Fromm— dio expresión a los sentimientos de insignificancia y de resentimiento, destruyó la confianza del hombre en el amor incondicional de Dios y le enseñó a despreciarse, a desconfiar de sí mismo y de los demás; hizo de él un instrumento en lugar de un fin». Al mismo tiempo también ofrecían vías para acallar esa angustia existencial: la autohumillación y la vida entendida como expiación del pecado permanente. El individuo aprende que, mediante la sumisión total y la actividad incesante, podría llegar a superar su duda. Como consecuencia de esa perspectiva, «la nueva estructura del carácter se convierte en un factor decisivo para el desarrollo económico y social posterior». A saber: la tendencia compulsiva al trabajo, el ascetismo, el ahorro, el sacrificio del propio goce y la disposición a convertir la vida entera en un medio al servicio de fines más allá de lo personal, se consolidan como rasgos dominantes.
Concluye Fromm: «Calvino y Lutero preparan psicológicamente al individuo para el papel que debía desempeñar en la sociedad moderna: sentirse insignificante y dispuesto a subordinar toda su vida a propósitos que no le pertenecían». En la modernidad, el control deja de ejercerse desde fuera y se interioriza. El individuo ya no necesita una autoridad externa que lo vigile: sin jefe a la vista, el nuevo Gran Hermano es uno mismo. El sentimiento del deber genuino —que parte de la personalidad integrada y constituye una afirmación del yo— se ha sustituido por el vulgar sentimiento del «deber». La conciencia ya no orienta: castiga. En palabras de John Dewey, «el campo de batalla está también aquí: en nosotros mismos».
Lo inquietante es que la autoridad interior es más poderosa que cualquier fuerza exterior. Este comentario de Fromm, contundente, abunda en esta idea: «La conciencia es un negrero que el hombre se ha colocado dentro de sí mismo y que lo obliga a obrar de acuerdo con los deseos que finge que él cree suyos, mientras que en realidad no son otra cosa que las exigencias sociales externas que se han hecho internas. Manda sobre él con crueldad y rigor, prohibiéndole el placer y la felicidad y haciendo de toda su vida la expiación de algún pecado misterioso». Aquí está el quid de la cuestión. El individuo obra de acuerdo con deseos que cree que son suyos; pero ha adoptado órdenes externas como si fueran propias, y las acata como un subordinado obediente, disciplinado y constante. Por eso mismo he llegado a escuchar —sin ironía— algo así: «¿Cómo voy a disfrutar de mi vida viendo una peli si soy un puto pobre? Tengo que trabajar; tengo que ganar dinero».
Byung-Chul Han coincide con Fromm en el diagnóstico del mecanismo, aunque use otro lenguaje. Según el filósofo coreano, hemos atravesado un cambio de paradigma: de la sociedad disciplinaria —basada en prohibiciones— a la sociedad del rendimiento, donde los individuos se explotan a sí mismos. Sostiene que «el sujeto del rendimiento guerrea contra sí mismo. En esta guerra internalizada, el inválido es el depresivo». Asimismo, el coreano reinterpreta el mito de Prometeo, como «la escenificación de la estructura psíquica del hombre contemporáneo: un sujeto que, viéndose forzado a aportar rendimiento, se inflige violencia y guerrea contra sí mismo […] Prometeo es el arquetipo de la sociedad del cansancio». En ambos, la idea es parecida: cuando la libertad se vive como amenaza, el sujeto busca alivio en algún mecanismo de evasión. Y el alivio llega cuando algo —aunque sea uno mismo convertido en jefe— decide por él.
A pesar de la ganancia abstracta en libertad, el sujeto de la posmodernidad no es necesariamente más libre en el sentido positivo de su realización. Es más, cree realizarse, cuando en realidad se mata a optimizarse. Su autoexplotación se basa en la creencia de que nace de su libertad, cuando en realidad es impuesta desde fuera.
Hoy la evasión no necesita grandes líderes ni uniformes; basta con ser cómoda. Desde el entretenimiento hasta la IA: los medios son extensos. Con el contenido short-form, adolescentes y no tan adolescentes pasan fácilmente horas al día en una cinta transportadora de estímulos.
Los nuevos crackheads usan sustancias digitales llamadas reels o TikTok. Y lo peor es que estas drogas no se dejan ni en los intervalos naturales de la vida: ni andando, ni en el coche, ni siquiera en la ducha. La voz propia se acalla con un chute de dopamina rápida. Y detrás hay ingeniería: diseños cada vez más refinados y efectivos en su tarea principal, que es capturar tu atención.
En una sociedad verdaderamente libre, el tiempo sin finalidad debería ser espacio de acción, de pensamiento o de encuentro con otros. Sin embargo, qse vive como una amenaza. Cuando no hay tarea, aparece ansiedad; cuando no hay cansancio, aparece la culpa. Sin embargo, señala lúcidamente Han, «si el sueño es el culmen de la relajación corporal, el aburrimiento profundo sería el culmen de la relajación espiritual. Del puro estrés no sale nada nuevo. El estrés no sirve más que para reproducir y acelerar lo que ya existe».
No necesitamos estar constantemente haciendo algo. Precisamente en el aburrimiento aparece el espacio donde pueden surgir las preguntas importantes. Al eliminar estos tiempos —al tener fobia al silencio y a la reflexión— no nos volvemos más libres, sino más dependientes y agobiados. Muchas formas de sometimiento psicológico —desde la obsesión por el rendimiento hasta la sumisión a una ideología o a un líder— no nacen de la estupidez ni de la maldad, sino de una dificultad más básica: sostener la libertad sin refugio.
Si la humanidad se entregó recientemente a los totalitarismos y con un nuevo frente tecnológico abierto (la IA) es natural replantearse hasta qué punto las bases psicológicas de la libertad son sólidas. Quizá estemos construyendo una nueva autoridad impersonal a la que delegar el juicio cómodamente. Las respuestas y las soluciones no pueden venir sólo de fuera: recaen, al menos en parte, sobre cada uno de nosotros.



