Hay libros que, tal vez sin proponérselo del todo, son claves para entender pasajes, aun cercanos, ignorados de nuestr propia historia. Biografía del Sáhara Español, de Andrés López-Covarrubias, pertenece a esa categoría. En un tiempo y un lugar, España, en los que el abandono del Sáhara Occidental sigue siendo un asunto envuelto en silencios, lugares comunes y una culpa difusa, la obra del historiador madrileño destaca por devolver contexto, cronología y complejidad a un episodio que rara vez recibe el tratamiento que merece. Su mérito no es menor: ha logrado ordenar un relato disperso y acercarlo al lector general sin sacrificar rigor ni matices.
López-Covarrubias articula su libro como una reconstrucción completa de la presencia española en el territorio, desde las primeras incursiones tardocoloniales a finales del siglo XIX hasta la salida indigna de 1975. No se limita a ofrecer una narración militar o diplomática —los dos enfoques más habituales—, sino que integra, con buen pulso periodístico, historia política, sociología colonial e incluso pinceladas de vida cotidiana. El resultado es una panorámica amplia, narrada con un estilo sobrio y cercano, que permite entender por qué el Sáhara pasó, en pocas décadas, de ser un confín desértico y marginal a convertirse en uno de los dilemas geopolíticos más persistentes de la España contemporánea.
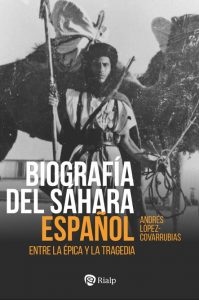
Una de las fortalezas del libro es su capacidad para explicar la lógica —y las contradicciones— del proyecto colonial español. El autor recuerda cómo las primeras expediciones a Río de Oro respondieron más al deseo de prestigio internacional que a un plan económico sólido. España, debilitada por la pérdida de Cuba y Filipinas, buscaba conservar presencia en África como signo de continuidad histórica. La ocupación, sin embargo, avanzó lentamente y no sin conflictos. El territorio estaba lejos de ser vacío: las tribus saharauis ejercían un control efectivo del desierto y mantenían redes de movilidad y comercio difíciles de integrar en una administración colonial clásica.
A medida que avanza la obra, se aprecia cómo el relato va ganando densidad. López-Covarrubias detalla la consolidación administrativa del Sáhara, la creación de los principales asentamientos urbanos (Villa Cisneros, El Aaiún, Smara) y el papel determinante del Ejército en la gobernación del territorio. Aporta documentación sobre la política indígena aplicada por España, los intentos de sedentarización y la lenta implantación de servicios sociales. También describe las peculiaridades de la sociedad saharaui, su estructura tribal, su relación con las autoridades españolas y las zonas grises donde convivencia y conflicto se entrelazaban sin caer en caricaturas.
El libro alcanza su mayor interés cuando aborda la transformación económica que supuso el descubrimiento de los fosfatos de Bu Craa en los años sesenta. Esa explotación, una de las mayores reservas del mundo, cambió la relevancia estratégica del territorio y atrajo inversiones de gran calado. López-Covarrubias explica cómo el desarrollo de infraestructuras, la llegada de técnicos españoles y la mejora de las condiciones de vida aceleraron procesos sociales profundos: urbanización, escolarización, asalariamiento y, finalmente, politización. Es en ese contexto donde sitúa el autor el surgimiento del nacionalismo saharaui y, en particular, del Frente Polisario, al que describe no como una anomalía repentina, sino como el resultado lógico de un territorio en transición.
Si la primera mitad del libro tiene un aire casi de crónica histórica, la segunda se adentra en los terrenos de la tragedia política. López-Covarrubias reconstruye con precisión la crisis de 1975: la agonía del franquismo, la habilidad diplomática de Hassan II, la presión internacional contra las potencias coloniales y la operación propagandística de la Marcha Verde. Lo hace sin estridencias, pero con una crítica implícita a la improvisación española, atrapada entre un régimen en descomposición y unas Fuerzas Armadas divididas sobre cómo responder. El autor analiza los Acuerdos de Madrid como un cierre en falso que dejó sin resolver la cuestión central: el futuro político de un pueblo al que España había prometido —y nunca otorgó— un proceso de autodeterminación.
En su tramo final, Biografía del Sáhara Español se lee casi como un examen de conciencia. Sin adoptar el tono revisionista que domina parte del debate público, López-Covarrubias subraya la responsabilidad histórica española en un conflicto que aún hoy no ha encontrado salida. Su reflexión sobre la memoria saharaui, la diáspora refugiada en Tinduf y la evolución del territorio bajo dominio marroquí aporta una perspectiva necesaria sobre las consecuencias de aquella retirada apresurada.
La obra, sin ser un alegato político, tampoco es un ejercicio neutralista; ofrece un marco amplio, documentado y accesible para comprender un episodio decisivo y, al mismo tiempo, poco interiorizado. En un país que todavía evita mirar de frente su historia africanista, Biografía del Sáhara Español consigue lo que pocas obras logran: iluminar un pasado incómodo sin caer en simplificaciones y recordarnos que, en el Sáhara, la españolidad no terminó de verdad en 1975. En buena medida, todavía sigue ahí, exigiendo ser entendida.



