Jorge Freire (Madrid, 1985) habla antes de pensar porque lo tiene ya todo en la cabeza. Utiliza las palabras como saetas, una detrás de otra, como un arquero infatigable. Dispara ideas con velocidad y todas ellas quedan ordenadas en la diana del pensamiento. Todo en su sitio. Por eso no parece casualidad que Freire sea uno de los ensayistas españoles más reconocidos de su generación. Filósofo de formación y escritor de vocación, ha sabido conjugar en su obra el rigor intelectual con un estilo claro y literario. Autor de títulos como Agitación. Sobre el mal de la impaciencia o Hazte quien eres, cultiva un pensamiento que bebe de la tradición clásica y de la filosofía moral, pero que al mismo tiempo dialoga con los dilemas de la sociedad contemporánea. Su último libro, Los extrañados, reúne cuatro biografías de autores que se sintieron ajenos a su tiempo y que, sin embargo, han dejado una huella profunda.
En esta conversación —partida de dardos filosóficos—, Freire reflexiona sobre la condición del «extrañado», la vigencia de la virtud en tiempos de inmediatez, la importancia de la comunidad y el sentido trascendente del ser humano. Tiene el fondo de uno de los filósofos más brillantes de nuestro tiempo pero también la forma agradable de la amistad, y con él repasamos las ideas que atraviesan su obra y reivindica la necesidad de una filosofía que se viva en la calle, en la conversación cotidiana, lejos de la jerga académica y de las modas ideológicas. En esta partida, Freire ha vuelto a dar en el blanco.
¿Toda novedad es monstruosa?
Creo mucho más en la ética antigua que en la moderna. Vengo de la ética de la virtud y me cuesta asumir algunos planteamientos contemporáneos. Pienso que no hay novedad sino renovación. Cada vez que se nos empuja a creer que todo lo nuevo es bueno sólo por serlo, yo prefiero ponerme en guardia. En ese sentido me gusta entenderme como «monstruo», pero en el uso coloquial: «¿qué pasa, monstruo?». Y también en un sentido castizo: hacer filosofía en la barra del bar, en el mercado, con los vecinos. Filosofar al modo socrático, en lo cotidiano.
¿Qué le sorprende más del hombre: su capacidad de monstruosidad o de milagro?
Nos hemos acostumbrado a su faceta monstruosa porque vivimos en una época así. Nos han vendido una antropología falsa que ha hecho olvidar la faceta milagrosa. Yo creo que hay que defender al ser humano en su integridad. Uno de los monstruos de hoy es el homo economicus, que no es persona sino individuo, un átomo. Se nos ha convencido de que el hombre es sólo una de sus facetas, reducida a caricatura. El monstruo es el individuo; lo que hay que reivindicar es la persona. Nunca se oye «persona» en tono despectivo, pero sí «individuo».
Para un escritor que se ha metido a filósofo, ¿se piensa mejor pensando o escribiendo?
Son inseparables. La filosofía ha intentado emanciparse de su base literaria, pero es literatura, y no la más noble: la poesía lo es más. Cuando olvida su condición literaria, entrega textos indigestos, escritos en jerga académica, con la excusa de que el mensaje es tan profundo que no necesita estilo. Eso es mentira. Es más claro un diálogo de Platón que un ensayo de Judith Butler. Platón se entiende; Butler exige un máster en teoría de género. Nuestros mejores filósofos han sido grandes escritores. Yo me considero, ante todo, un escritor de prosa filosófica.
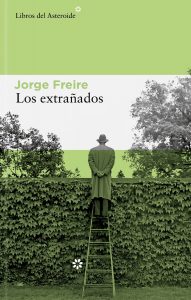 En Los extrañados introduce usted filosofía en narrativa: cuatro capítulos, cuatro biografías… pero late una quinta, la suya. ¿Hay autobiografía?
En Los extrañados introduce usted filosofía en narrativa: cuatro capítulos, cuatro biografías… pero late una quinta, la suya. ¿Hay autobiografía?
Siempre. En todo lo que escribo hay señales de mi vida, aunque no relato hechos, sino rasgos de carácter. La autoficción tiene sentido cuando la vida del autor es interesante. La de Carrère lo es; la de cualquiera, quizá no. Yo cuento de mí de forma elíptica.
Le han llamado «inactual», «chestertoniano», «alienado»… ¿qué es, en realidad, un extrañado?
No quise definirlo del todo. Usé esos términos para dar pistas al lector. Preferí que proyectara su propia biografía sobre el concepto. En las presentaciones muchos me dicen: «me identifico con Blasco» o «con Wharton», y por razones distintas. Eso me ha dado motivos para pensar en una segunda parte.
¿Todos los escritores son extrañados?
Sí, porque quien se encierra a escribir para darle sentido al mundo siente cierta distancia con él. No significa retraimiento; uno puede ser sociable y extrovertido y, sin embargo, sentir ese desajuste. Es un «pathos de distancia», como decía Nietzsche: ir con ellos, pero no ser uno de ellos. Los extrañados se sustraen al discurso dominante y, por eso, pasado un siglo, siguen diciendo algo. Otros autores, hijos perfectos de su tiempo, han envejecido mal. Al principio pensé que el extrañamiento era fruto de las circunstancias; ahora creo que es de carácter. El extrañado no elige serlo.
¿Las sociedades no aglutinan su identidad frente al «extraño»?
Por supuesto. No hay aglutinante más fuerte que el miedo. «En una fortaleza sitiada, toda disidencia es traición», decía Ignacio de Loyola; era una cita que gustaba a Fidel Castro. Bergamín fue durante mucho tiempo enemigo a batir y eso impidió hacer justicia a su obra y tergiversó su pensamiento. No hay que impugnar a un autor entero por opiniones reprobables. Era uno de los mejores poetas del 27 y, para mí, el gran aforista en español del siglo XX. En las librerías apenas hay Bergamín: es una vergüenza. Hay que recuperarlo, aunque sea para criticarlo.
Habla de la «tenencia de uno mismo», el autogobierno. ¿Es propio de esos cuatro autores?
Sí. Sócrates lo llamaba «enkráteia»: el dominio de sí. Confucio comparaba al hombre con la estrella polar. Santayana decía que no hacía falta ser anárquico para ser libre, sino gobernarse a sí mismo. Hoy sufrimos el hedonismo inmediato y una bajísima tolerancia a la frustración: si se satisface todo al instante, uno acaba insatisfecho. Estos autores se dominaron a sí mismos; por eso pueden resultar ejemplares sin ser hagiográficos. Con la mirada adecuada, cualquier vida puede iluminarse.
Recurre una y otra vez a «comunidad», «virtud», «patria»…
Tengo más esperanzas en los post-millennial que en mis coetáneos. A esa generación se la ha demonizado con críticas contradictorias: que son hipersensibles y, a la vez, apáticos. Quizá no sean ni una cosa ni la otra. Llegan desprejuiciados y se preguntan sin miedo por la virtud o la comunidad. Hemos olvidado que el ser humano es inherentemente comunitario: no vive en comunidad por accidente, sino que es comunidad. Hacerle creer que el aislamiento lo hace libre lo condena a la anomia y al desarraigo.
¿Y el cristianismo como sustrato de lo común?
La secularización occidental, y en España ha sido exprés, es engañosa. Como decía Nietzsche, las aguas de la religión retroceden, pero dejan charcos. Cuando vacías los cauces religiosos, no quedan vacíos: se llenan de otras aguas. Algunos movimientos culturales o políticos recientes tienen energía religiosa. Donoso decía que toda cuestión política es teológica. El wokismo ha funcionado como religión puritana-calvinista: proscribe el perdón, cancela por un tuit de hace quince años. Importamos esa moral desde el mundo anglosajón y hemos arrumbado la moral católica meridional. Ya lo advirtió Haidt en el prólogo español de The Coddling of the American Mind: preparen escolleras, que las tonterías llegan.
Dice que el wokismo funciona como religión. ¿Por qué?
Porque ha heredado un puritanismo que proscribe el perdón. Funciona como una moral calvinista que no admite redención: basta un tuit de hace quince años para que alguien quede cancelado. Hemos importado esa moral del mundo anglosajón y al mismo tiempo hemos arrinconado la católica, más meridional, más abierta a la misericordia. En España lo hemos visto con claridad: se ha sustituido una tradición moral que permitía la reconciliación por otra que excomulga. Incluso quienes reaccionan contra esa moral se han formado en ella, y no es tan fácil desprenderse de esa huella.
¿No cree que hay una sobreprotección cultural, ligada a esa cancelación?
Exactamente. Se nos vende la idea de no tolerar lo «potencialmente dañino». Todo esto revela energías santurronas bajo una máscara secular. La cultura auténtica siempre pincha burbujas, y así debe ser. Pero ahora vivimos una sobreprotección que impide incluso la fricción con ideas contrarias. Es un clima de infantilización colectiva, que al final nos vuelve más vulnerables y menos libres.
¿Esa reacción juvenil contra la frivolidad puede reabrir la dimensión trascendente?
Creo que sí. Los post-millennial empiezan a rebelarse contra una frivolidad que ha ocultado la faceta trascendente del ser humano. Entre los boomers tuvo sentido cierta rebeldía; ahora la hegemonía es otra y son los veinteañeros los que reaccionan. Está por ver hacia dónde conduce, pero al menos hay un movimiento de fondo que cuestiona el vacío espiritual en el que nos han querido instalar.
¿Qué papel juega la filosofía en ese despertar?
Un papel esencial, pero entendida de forma encarnada, no abstracta. Filosofar en la calle, en el bar, en el mercado, con la gente. La filosofía no puede convertirse en jerga académica alejada de la vida real. Debe recuperar su condición literaria, su claridad, como lo tuvo Platón o Cicerón. Si vuelve a hablar en un lenguaje que la gente entienda, podrá acompañar a esa generación en su búsqueda de sentido.
Habla de «recuperar» autores olvidados. ¿Por qué es tan importante?
Porque la memoria cultural es frágil. Si dejamos que ciertos autores desaparezcan de las librerías, los perdemos para siempre. Bergamín, por ejemplo: fue un poeta extraordinario y el gran aforista del siglo XX en español, pero hoy apenas se encuentra. Prefiero recuperarlo, aunque sea para darle caña, que dejarlo apolillarse en una vitrina. Con los clásicos debemos perder un poco el respeto, bajarlos del pedestal y dialogar con ellos. Es la única manera de mantenerlos vivos.
¿Qué espera usted que quede de Los extrañados?
Más que un concepto cerrado, me interesa que cada lector proyecte su biografía. No quise definir de forma rígida qué es un extrañado, porque quería que funcionara como un espejo. El libro está siendo más rico gracias a las reacciones de quienes lo leen. Yo nunca pregunto «¿qué personaje le ha gustado más?», pero muchos me lo dicen sin que lo pida, y siempre por motivos distintos. Esa diversidad de respuestas me ha regalado material que justifica seguir explorando el tema.
¿Qué une a esos autores?
La capacidad de sostenerse a sí mismos, incluso en entornos adversos. La virtud de gobernarse, de no depender del aplauso inmediato ni de la moda del momento. Y, sobre todo, un extrañamiento que no es retraimiento, sino distancia: estar en el mundo sin diluirse en él. Ese es, quizá, el legado más fértil para nosotros hoy.
¿Qué enseñanza le gustaría que sacaran los jóvenes de su obra?
Que ser persona es mucho más que ser individuo. Que el aislamiento no da libertad, sino desarraigo. Que la comunidad, la virtud y el autogobierno son palabras antiguas pero más actuales que nunca. Y que no hay que tener miedo a la trascendencia: la búsqueda de sentido es tan humana como respirar. Si los jóvenes recuperan esa convicción, tal vez podamos salir del clima de anomia en que vivimos.



