Si la memoria no me falla, hace un tiempo escuché en una conferencia que la obra y pensamiento de Benedicto XVI todavía estaba pendiente de experimentar una mayor difusión y exégesis. Su fallecimiento a las puertas de 2023 iba a funcionar como catalizador. Clara Arranz Hierro, doctora en Derecho, abogada en ejercicio y docente en la universidad CEU San Pablo forma parte de ese conjunto de expertos cuyo estudio profundo de los textos del pontífice está aportando luz sobre materias de actualidad en las que el papa bávaro aún tiene mucho que decir.
La autora ha publicado recientemente Benedicto XVI y la conciencia. La objeción ante la ley injusta en la editorial Didaskalos. Esta monografía explora, a la luz de las reflexiones del papa de la razón, la cuestión de la conciencia en el panorama jurídico actual español, concretamente a partir de dos recientes leyes donde su regulación es cuestionada por no pocos juristas.
Su método deductivo, partiendo de la concepción de la objeción de conciencia, desgrana con precisión un fenómeno donde no hay unanimidad ni en la jurisprudencia ni en la doctrina. En función de la apuesta por una visión más iusnaturalista o positivista, la figura de la objeción de conciencia se desarrollará de una u otra forma. Para el Derecho Natural, está ligada íntimamente a la verdad, mientras que para el Derecho Positivo más puro es una expresión propia del concepto de la autonomía de la voluntad cuya influencia en los corpus jurídicos modernos es preponderante.
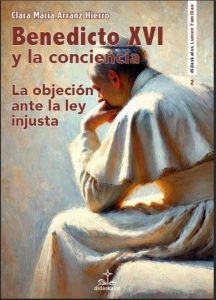 Probablemente lo más relevante del trabajo de la profesora Arranz sea su labor de recopilación y selección de lo más interesante que escribió Benedicto XVI sobre la conciencia, esa voz interior que nace del corazón del hombre y que deformada o errada puede provocar grandes desastres personales y colectivos en la sociedad. De hecho, el que fuera obispo de Roma llega a advertir que la consecuencia de renunciar a una conciencia basada en la verdad, que de acuerdo con él es cognoscible y se puede razonar, supondría «acabar en una dictadura de la voluntad (…) Si el hombre no reconoce la verdad, se degrada; si las cosas sólo son resultado de una decisión, particular o colectiva, el hombre se envilece».
Probablemente lo más relevante del trabajo de la profesora Arranz sea su labor de recopilación y selección de lo más interesante que escribió Benedicto XVI sobre la conciencia, esa voz interior que nace del corazón del hombre y que deformada o errada puede provocar grandes desastres personales y colectivos en la sociedad. De hecho, el que fuera obispo de Roma llega a advertir que la consecuencia de renunciar a una conciencia basada en la verdad, que de acuerdo con él es cognoscible y se puede razonar, supondría «acabar en una dictadura de la voluntad (…) Si el hombre no reconoce la verdad, se degrada; si las cosas sólo son resultado de una decisión, particular o colectiva, el hombre se envilece».
En otro momento, cita la autora: «La reducción de la conciencia a seguridad subjetiva significa la supresión de la verdad». Un subjetivismo dinamitador de los lazos sociales. Arranz reflexiona que apostar por la visión más extendida hoy en día, la de la conciencia de cariz subjetivista, y permitir su uso indiscriminado ante cualquier norma supondría un caos para el Estado de Derecho y el desorden para la comunidad política. En esas estamos: por ello, aunque hay jurisprudencia en uno y otro sentido, predomina la corriente que defiende una regulación previa por parte del legislador para poder recurrir a ella. A ojos de la autora, sin embargo, legislaciones recientes como la última reforma del aborto y la eutanasia no ofrecen suficientes garantías para los objetores.
Benedicto XVI, por tanto, denuncia esa visión moderna de la conciencia basada en el individualismo más atroz que rechaza la tradición recibida y se apoya en una cosmovisión exclusivamente personal del mundo sin pasar por el tamiz del legado milenario de Occidente en materia de razón, fe y moral. Y advierte contra la dictadura del relativismo, uno de los ejes de su pontificado, en el ámbito jurídico: «En Kelsen hemos visto, además, que el relativismo encierra su propio dogmatismo: está tan seguro de sí mismo que debe ser impuesto a los que no lo comparten (…) lo único que cuenta, a fin de cuentas, es el poder del más fuerte». Así, un sistema político-jurídico que renuncia a reconocer la conciencia con base en la verdad es la antesala del totalitarismo. La profesora Arranz, por tanto, se pregunta: «¿Qué impide, pues, que uno haga uso de las herramientas que están a su alcance para conseguir sus propios fines? ¿Qué límites tiene un Estado desvinculado del ideal de la justicia, de la existencia de unos valores, de la verdad y del bien, en suma?». De esta manera, la autora no sólo reflexiona sobre la conciencia sino también sobre la onda expansiva de consecuencias negativas que genera si está mal concebida.
De hecho, una de las conclusiones de la lectura de este estudio que cabe preguntarse es si la figura jurídica del objetor cabría en un contexto jurídico-político donde la conciencia se contempla como defiende Benedicto XVI: si esta se basa en la verdad y si la verdad es fuente primordial de inspiración y referencia del Derecho, ¿podría ser posible plantear una objeción legítima a una ley justa, elaborada sin estar influenciada por las ideologías? ¿Es la objeción de conciencia el mal menor en el actual contexto histórico? «Una garantía deficitaria de la objeción de conciencia es mejor que no tener ninguna», señala la autora. Lo que aclara igualmente es que, como afirma Benedicto XVI, no debería permitirse a ningún católico colaborar en la elaboración o impulso de normativa contraria a la verdad.



