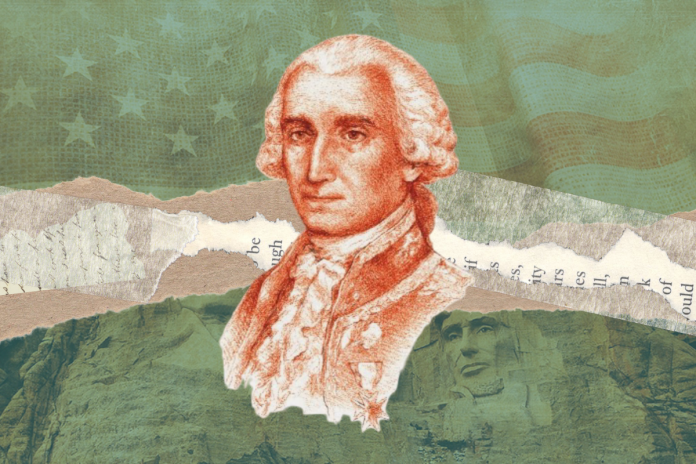Cuando imaginamos la logística de la independencia americana, nos vienen a la cabeza largos convoyes franceses o el dinero que Paris volcó en la causa; como vimos en nuestra primera entrega, casi nunca pensamos en almacenes de Bilbao cargados de mantas, botas y pólvora. Y, sin embargo, parte del auxilio práctico que permitió a los ejércitos patriotas seguir en campaña salió exactamente del puerto bilbaíno. La historia tiene sus derroteros.
España, aun sin declarar de entrada una guerra formal contra Gran Bretaña, abrió líneas discretas de apoyo para regalar la libertad a los Estados Unidos: créditos, envíos de manufacturas y, cuando fue posible, armas. Esa combinación de diplomacia encubierta y comercio fue orquestada en buena medida por la casa José de Gardoqui e Hijos y por Diego de Gardoqui, su hombre en la interfaz entre la Península y la costa este norteamericana.
El apoyo no consistió en palabras bonitas: los documentos comerciales y sus inventarios dan cuenta de operaciones tangibles. Una factura de 1778 registra embarques masivos de mantas: «92 bales containing 2.296 blankets», consignados a Boston en un buque; otra anotación registra 75 fardos con 1.926 mantas provenientes de Palencia con destino a Cape Ann/Boston. Todos estos bultos aparecían en las cuentas anotadas por Gardoqui y llevaban su rastro contable en reales de vellón.
Antes incluso de aquellas remesas, la correspondencia comercial ya muestra que en 1775 Gardoqui había movilizado armas para la costa de Nueva Inglaterra: «The quantity was but small having only 300 Muskets & Bayonetts, & about double the number of Pair of Pistols». Es una carta a Jeremiah Lee la que nos lo deja claro: los primeros envíos incluían 300 mosquetes con bayoneta y alrededor de 600 pistolas. Unas cifras que no son menores, por su ayuda y por su dificultad. Entonces la pólvora era un artículo directamente controlado por la Corona y su salida de la Península exigía negociaciones y rutas alternativas, pero la red comercial de Gardoqui consiguió sortear esos obstáculos mediante embarques y la colaboración de intermediarios en Holanda, La Habana y Nueva Orleans.
Las cifras monetarias ayudan a entender la escala. Según los documentos de la época, se abrió para los insurgentes una línea de crédito secreta de cuatro millones de reales de vellón —equivalente, en los cálculos contemporáneos, a cerca de medio millón de dólares continentales—. Aquella desorbitada cantidad se usó para comprar telas, botas, tiendas y para avalar embarques. Además, Gardoqui y sus más afines colaboradores entregaron sumas en moneda española a representantes americanos: John Jay, por ejemplo, recibió remesas por más de 265.000 pesos en varias entregas que ayudaron a financiar operaciones y a pagar proveedores.
¿Pero qué se mandaba exactamente a aquellas colonias en guerra? Las partidas no eran simbólicas: además de cientos de mantas fabricadas entre Burgos y Palencia —conocidas al otro lado del océano como «Palencia blankets», se exportaron tiendas de campaña, botas, telas para uniformes y el propio diseño de prendas. Un memorando de aquellos años aún conserva los precios unitarios: un uniforme completo en España sumaba aproximadamente 172 riales de vellón según el inventario que Gardoqui remitió a Arthur Lee, con desglose de casaca, chaleco, calzas, sombrero, calcetines y zapatos. Es decir, eran envíos pensados para equipar contingentes enteros.
La pólvora y los proyectiles circularon por rutas distintas, muchas veces vía Nueva Orleans y el Mississippi. Todo formaba parte de un engranaje disimulado: Gobernadores españoles en Luisiana —primero Luis de Unzaga y luego Bernardo de Gálvez— facilitaron transferencias de munición y coordinaron el paso de cargas que, protegidas por la bandera española y por intermediarios como Oliver Pollock, alcanzaron fortalezas del Oeste y del Norte.
En archivos y bibliotecas estadounidenses aún se encuentran casos documentados muestran envíos que finalmente llegaron a Fort Pitt y otros puntos fronterizos. La logística implicaba remontar el Mississippi en grandes embarcaciones de fondo plano —los llamados batteaux— cargadas con barriles de pólvora y armas rumbo a los fuertes del interior, numerosos trasbordos en La Habana y rutas costeando para evitar la vigilancia británica. Esas remesas de pólvora a las plazas del Oeste fueron decisivas para contener amenazas británicas en la cuenca del Ohio.
¿Tuvo todo eso impacto real en campaña? Definitivamente sí. Los uniformes, mantas y botas ayudaron a que los soldados no sucumbieran al frío en inviernos duros —Valley Forge aparece, repetidamente, como ejemplo de cómo las partidas extranjeras evitaron un desastre humanitario—, y la pólvora y las armas reasignadas sostuvieron defensas cruciales en el teatro occidental y en teatros navales secundarios. Los suministros de Gardoqui no ganaron batallas por sí solos, pero mantuvieron la capacidad combativa en momentos en que el aprovisionamiento nativo era insuficiente.
Y, sin embargo, la memoria pública en los Estados Unidos no ha hecho de Gardoqui una figura central: su nombre permanece en cartas, facturas y libros de cuentas más que en placas o estatuas. En los últimos años proyectos como Unveiling Memories y publicaciones académicas han empezado a rescatar esos papeles y a poner cifras sobre la mesa para que se entienda la magnitud del auxilio hispano. La vida de Gardoqui no fue una anécdota, sino una pieza fundamental del tejido que sostuvo la independencia de las colonias. Su legado sigue indiscutiblemente vivo en los Estados Unidos: del dinero a la pólvora, Gardoqui regaló a los norteamericanos su libertad.