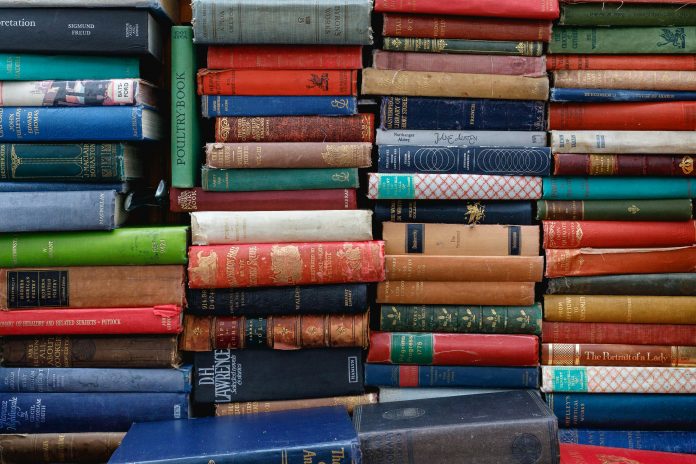Un tal Carlos Pinilla (registrador, tuitero, oráculo improvisado) dijo hace un par de semanas que «antes de ser magníficos escritores, fueron grandes lectores», hablando de Pérez-Reverte, Marías o Luis Alberto de Cuenca, que aparentemente tienen más tomos que la Biblioteca Nacional, pero con mejor ventilación. Esas bibliotecas olímpicas, auténticos polígonos industriales de estanterías, hangares domésticos del papel, parques logísticos de tapa dura. Y como siempre ocurre cuando alguien menciona cualquier cosa en Internet, no tardaron en llegar los auditores, esta vez de lomos. Apareció, faltaría más, un señor indignado proclamando que las bibliotecas privadas son coleccionismo estúpido, fetichismo, algo aberrante. Hay gente que se descompone por cosas muy raras.
Lo que esa gente no entiende —probablemente porque no lee, pero tiene opiniones— es que acumular libros no es un hobby ni una patología, es una forma de trascendencia barata, una obra del Escorial doméstica patrocinada por Ikea. Esa biblioteca que nunca vas a leer entera es, de hecho, el legado más honesto que puedes dejar. No para que te admiren, sino para que cuando ya no estés alguien abra un armario y diga: «¿Y esta edición del Poema de Mio Cid de dónde ha salido?». Ya habrá tiempo de tirarla, venderla o, con suerte, legársela a alguien que tampoco la leerá.
Y esto no pasa sólo con los libros. Pasa con cualquier objeto que haya sido testigo de quién fuimos. Mis padres, por ejemplo, guardan todos mis Playmobil; piratas que conservan todas las extremidades, caballeros medievales con lanza rota, alguna figura que sobrevivió a mordiscos que ahora serían considerados patrimonio familiar. No se sabe muy bien si para mis hipotéticos hijos o para no admitir que ellos también envejecen. Al final, las colecciones —incluidas las de libros— son eso, un puente generacional que a veces cruza alguien y a veces se queda ahí, esperando que lo cruce un fantasma.
La acumulación de libros es, en realidad, el gran malentendido de la cultura. Leer y comprar conviven, pero no tienen por qué tocarse jamás. Hay quien compra para leer, quien compra para tener, quien compra para que se note que compra, y quien lee lo que otros tiran en los portales. Yo he hecho todas esas cosas, en distinto orden y con distinto orgullo. Y en esa acumulación también hay huella. Libros con nombres en la primera página, dedicatorias que ya no significan nada, subrayados de gente muerta o, peor, viva.
Hace años, antes de que Google nos resolviera la existencia, un libro era más que un objeto cultural, era una herramienta. Servía para documentarse, comprobar un dato, ganar una discusión apoyándote en algo más que tu intuición. Ahora consultamos cualquier duda en diez segundos y dejamos que diccionarios y enciclopedias críen polvo, como un santuario fósil de la humanidad analógica. Y aun así los guardamos. Porque tener una biblioteca es, sobre todo, saber que podrías consultar algo, aunque luego no lo hagas jamás.
Quizá esta obsesión por trascender tenga que ver con otro pequeño detalle contemporáneo: que la manera clásica de dejar huella —tener hijos— ya no es tan frecuente. No por decisión poética, sino porque cada vez es más difícil permitirse ese lujo. Entre sueldos de figurante, alquileres de superproducción y vidas que encajan peor en lo tradicional, uno acaba construyendo herencias simbólicas antes que biológicas. Así las bibliotecas se convierten en proyectos de futuro. Acumulamos libros para esos hijos que quizá lleguen tarde o quizá no lleguen nunca, pero que ya tienen donde sentarse. Y si no llegan, siempre quedará Wallapop, veinte euros el lote y la sensación tibia de haber intentado dejar algo que durase un poco más que uno mismo.
Mi abuelo, por ejemplo, lleva toda la vida preocupado porque piensa que en nuestra casa se van a venir abajo las estanterías, como si las paredes fueran de turrón y no de ladrillo. Pero si acumular libros es una obsesión, un fetichismo o incluso una aberración, probablemente sea de las más sanas que existen. Al final, coleccionar libros es como coleccionar años; ocupan sitio, pesan, acumulan polvo. Una casa sin libros es más fácil de limpiar, sí, pero también es un poco más silenciosa. Y no del silencio bueno, sino del que deja ver demasiado las esquinas vacías.
La biblioteca propia funciona como un mapa sentimental. Ahí están los libros que te cambiaron, los que te regalaron, los que no terminaste y los que jamás empezarás; los que compraste para impresionar a alguien, los que te llegaron por error, los que heredaste sin pedirlos, los que te acompañan desde hace ciento veinte mudanzas. Una biografía encuadernada. Que haya quien considere esto una aberración sólo demuestra que nunca entendió para qué sirve una estantería. No es para presumir ni para leerlo todo, es para levantarte un día, pasar el dedo por un lomo y recordar quién eras cuando lo compraste.
El verdadero destino de una biblioteca no es terminar en un museo ni en un inventario notarial, sino sobrevivir a quien la creó, aunque sea desperdigada por pisos de desconocidos. La trascendencia siempre fue eso: dejar un poco de polvo en las manos de otros.