Nada como estrenarme en LA IBERIA hablando de uno de los libros que más me impactaron hondamente en la reflexión del deber social y la autenticidad de la especie humana. Desde su estilo impersonal, con enfoque dinámico por la ausencia de guiones, con una prosa irónica, quirúrgica en ética, civismo, valores y esa sensación de pérdida contextual, sólo la podría aportar con elocuencia alguien como José Saramago.
Hablo de Ensayo sobre la ceguera, una novela que presenta ópticas para todas las mentes y gustos, incluso para todos los sinsabores, y que busca reflexionar acerca del hombre, su falta de perspectiva y su búsqueda de libertad, en un mundo que sólo unos pocos pueden ver.
En la sociedad que él describe, los ciudadanos comienzan con esa «ceguera blanca» y un hombre parado en un semáforo con su coche, siendo el detonador simbólico de la historia, pide ayuda para que lo lleven y, acto seguido, le roban el vehículo. Este atisbo ya nos pone de manifiesto la cara espuria de nuestra estirpe que se pretende reflejar. Visita al médico y su propagación es tan rápida como tangencial. Saramago, con esta declaración de intenciones, ya nos fuerza a pensar en la venda que llevamos, aunque tengamos los ojos abiertos. Tan alegórico como platónico, hace de esta historia el mito de la caverna, aunque a su manera.
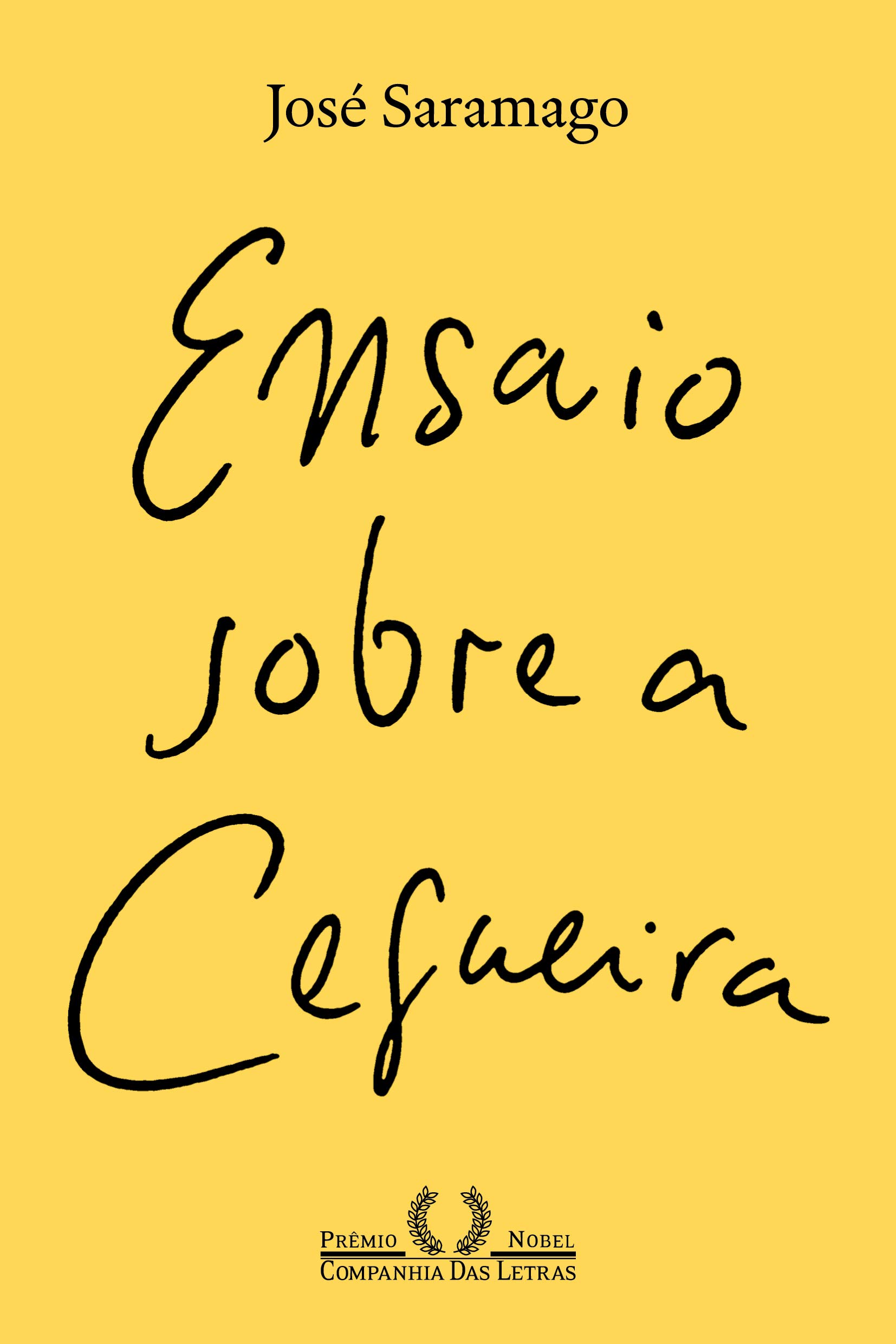 Y en esa cueva de oscuridad, problemas y misma percepción colectiva, la única que se salvaba de ese blanco lechoso en los ojos, de ese exceso de luz —ellos no veían negro—, era la mujer del médico. La única en darse cuenta y poder sacarlos a todos del fango colectivo, de la represión y de la esclavitud velada. Porque, para entender a este autor, hay que saber que pocas cosas se deben leer de forma plana y literal. No lo captaríais, os provocaría sopor y pensaríais que, de sus momentos menos lúcidos, creó estos grandes periplos.
Y en esa cueva de oscuridad, problemas y misma percepción colectiva, la única que se salvaba de ese blanco lechoso en los ojos, de ese exceso de luz —ellos no veían negro—, era la mujer del médico. La única en darse cuenta y poder sacarlos a todos del fango colectivo, de la represión y de la esclavitud velada. Porque, para entender a este autor, hay que saber que pocas cosas se deben leer de forma plana y literal. No lo captaríais, os provocaría sopor y pensaríais que, de sus momentos menos lúcidos, creó estos grandes periplos.
Me hace —Saramago nos hace— pensar en cómo actuaríamos si nos sucediera lo mismo. ¿Qué pasa cuando eres el único que ve «más allá» mientras todos caminan con sus anteojeras, como burros domesticados que sólo nacieron para avanzar con un rumbo muy distal de su voluntad?
Porque, a raíz de esta historia, me he preguntado: ¿quiénes somos cuando permanecemos invisibles ante el mundo? Un matiz para saber la relevancia que le da el autor a este tema es la carencia —o nula— autoidentificación de los personajes. No tienen nombres, sólo apodos para poder tener una ligera clasificación, pero nada identitario, como el uso de nombres. «El primer ciego», «la mujer del ciego», «la chica de las gafas oscuras», «el niño estrábico» o «la mujer del médico», siendo esta última la pieza clave de esta supervivencia miserable.
La mujer del ciego fue, para mí, objeto de preguntas durante toda mi lectura. ¿Existe tanta bondad y compasión como para hacerse pasar por ciega, ser recluida como el resto sólo por amor a su marido y por darse cuenta de que nadie, absolutamente nadie, sería capaz de salir de ese pozo si no estuviera allí, so pena de ser descubierta y acabar como ellos?
Esta pregunta exige ser analizada a vista de pájaro, como toda la prosa del escritor, porque cuanto más me metía en la historia, más aversión te causa el realismo de la mayoría de los personajes. Nadie los ve, nadie los quiere, nadie los llama. Escasez de alimentos, falta de higiene y las vilezas más instintivas de nuestra naturaleza salen a la luz, exhumando lo que somos y hacemos cuando no importamos. Pérdida de sentido, pérdida de salud, pérdida de fe y pérdida de identidad. Nada importa cuando nada prende y lo verdadero falta.
Porque pinchamos en hueso humano y la novela toca el abandono y destripa al individuo. Pero esa prolijidad es la que me llevó a pensar en la necesidad de comunidad que se debe crear. Nos necesitamos, y eso, nos guste o no nos guste, es la verdad y uno de nuestros principios. Somos libres si vamos de la mano. Si damos la mano. Somos más libres cuando nos comprometemos con el resto. Y en los ojos que ven recae la más absoluta responsabilidad moral de salvar, en la medida de sus posibilidades, al resto. Porque hemos venido para eso y Saramago lo sabe muy bien.
No edulcora la realidad si buscáis un libro más pacífico. No está exento de detalles ni de circunloquios, en su lectura profusa de diálogos sin guiones. Pero en esa desnortada sensación de pérdida de valores y tiempo, permite a cualquier lector percatarse de cómo la vida —y no sólo el autor— nos gira de la misma forma y nos obliga a prestar atención y poner foco para no perdernos en lo que sí amerita.
Porque, ¿alguna vez sabremos si estamos viviendo con los ojos abiertos? Quién sabe si llegaremos a descubrirlo. Quién sabe si llegaremos a quitarnos una venda que sólo muy pocos pueden ver.



