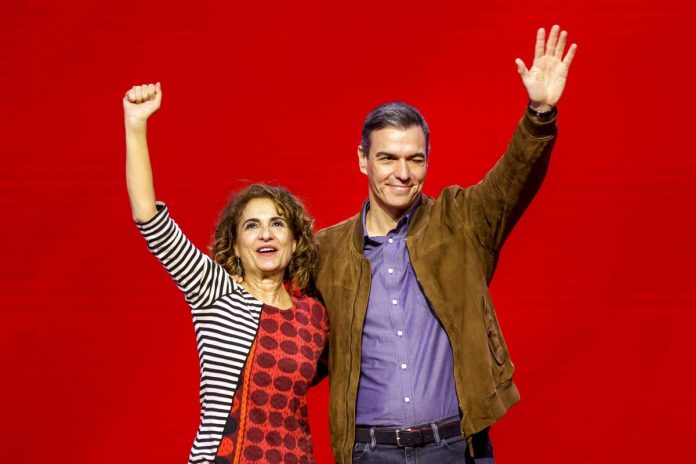Cuando se habla de economía en Europa, España y deuda son sinónimos: nuestro país acumula más de 1,6 billones de euros, lo que equivale a cerca del 110% del PIB. Un volumen que, en la práctica, convierte cualquier plan de devolución en un horizonte casi imposible. El fenómeno también es propio de Italia, Francia o Grecia presentan cifras similares. Sin embargo, en el caso español, la paradoja es que el discurso político continúa girando en torno al gasto y a nuevas promesas sociales, mientras se evita afrontar la pregunta clave: ¿qué ocurre con una deuda que no puede devolverse?
La historia económica española de las últimas décadas es la de una huida hacia adelante. Desde la crisis de 2008, la deuda se ha más que duplicado. Los gobiernos, de PSOE y PP, han optado por posponer el ajuste mediante refinanciación continua, aprovechando los años de tipos de interés negativos y la barra libre de liquidez del Banco Central Europeo (BCE).
Los confinamientos consolidaron el mecanismo. El BCE absorbió de manera masiva bonos españoles, llegando a ser tenedor de casi un 40% de la deuda en circulación. Con ello, el Tesoro pudo seguir financiándose a bajo coste, mientras el endeudamiento nacional se disparaba. Hoy, con la inflación aún alta y con el fin de las compras masivas del BCE, la situación ha dejado de ser cómoda: el coste de la deuda sube, y cada euro destinado a intereses resta capacidad a otras partidas esenciales.
El engaño de la condonación
En este contexto ha resurgido el concepto de «gran condonación». No se trata de un anuncio oficial ni de una operación pública, sino de un ajuste implícito: la posibilidad de que el BCE asuma indefinidamente la deuda que ha comprado, sin exigir nunca su devolución real. En la práctica, equivaldría a una quita silenciosa.
Para algunos economistas, es la única salida posible. Mantener en los balances del BCE esa deuda y renovarla sin vencimiento evitaría una crisis inmediata. Sería, en cierto modo, reconocer que el dinero creado durante años de expansión monetaria nunca volverá a retirarse. El riesgo, claro, es que un movimiento de este tipo termine erosionando la credibilidad del euro, pues los mercados percibirían que las reglas fiscales ya no son más que un formalismo.
Entre Bruselas y la Moncloa
La Comisión Europea ha reactivado las reglas fiscales suspendidas durante los confinamientos. España debería recortar el déficit hasta el 3% y reducir progresivamente la deuda. Bruselas insiste en que no es opcional, aunque al mismo tiempo reconoce que el ritmo de ajuste será gradual. Para el Gobierno, que encara un ciclo electoral y mantiene una amplia agenda de gasto social, la presión comunitaria resulta incómoda.
En los últimos Presupuestos, la previsión oficial es que la deuda se estabilizará en torno al 106% del PIB. Pero la realidad es que la consolidación depende más de la inflación y del crecimiento que de un esfuerzo real de ahorro. En este escenario, la tentación de confiar en una «solución europea» —léase, una mutualización o un perdón parcial encubierto— sigue latente.
Consecuencias invisibles
El gran problema de esta dinámica es que genera un espejismo social. El ciudadano no percibe directamente la deuda, pero sí su coste: impuestos más altos, inflación persistente y una presión creciente sobre las generaciones futuras. El Estado gasta hoy más de 35.000 millones de euros al año sólo en intereses, casi lo mismo que todo el presupuesto anual de Sanidad.
Además, la dependencia de la deuda limita la autonomía política. Cualquier giro que incomode a los mercados o a las instituciones comunitarias puede traducirse en un repunte inmediato de la prima de riesgo, como ya ocurrió en 2012. La aparente tranquilidad actual es, en buena medida, fruto de la expectativa de que el BCE no dejará caer a países como España.
La historia económica española muestra que las deudas imposibles de pagar terminan siendo, de una forma u otra, reestructuradas. Ya en los siglos XVI y XVII, la Monarquía Hispánica incurrió en repetidas suspensiones de pagos. En la época contemporánea, la deuda externa de la Transición también requirió renegociaciones con acreedores internacionales.
Hoy, en una Europa integrada y con moneda común, el proceso es más sofisticado: no se habla de bancarrota, sino de ingeniería financiera. Pero el resultado puede ser el mismo: una parte de la deuda se esconde bajo la alfombra del BCE, sin expectativa real de devolución.
Dilema y factura
La cuestión no afecta sólo a España. La Eurozona entera se enfrenta a la contradicción entre exigir disciplina fiscal y sostener de manera ilimitada a los Estados con más pasivos. Alemania defiende la ortodoxia, pero tampoco puede permitirse una crisis de deuda en el sur, que arrastraría al conjunto de la unión monetaria.
En última instancia, la «gran condonación» es menos un plan que una consecuencia inevitable: si los niveles de deuda se vuelven inmanejables, los bancos centrales y las instituciones europeas optarán por no hacer cumplir la letra de los contratos. Será un ajuste silencioso, pero de gran calado político y moral.
España vive, por tanto, en un equilibrio inestable. Se evita hablar de la deuda como problema real, mientras se confía en que Bruselas y Fráncfort encontrarán fórmulas para diluirla. Sin embargo, la factura existe y condiciona la economía presente y futura. La gran incógnita es quién la pagará: si los contribuyentes actuales, los ciudadanos de mañana o el conjunto de europeos a través de la devaluación silenciosa del euro.